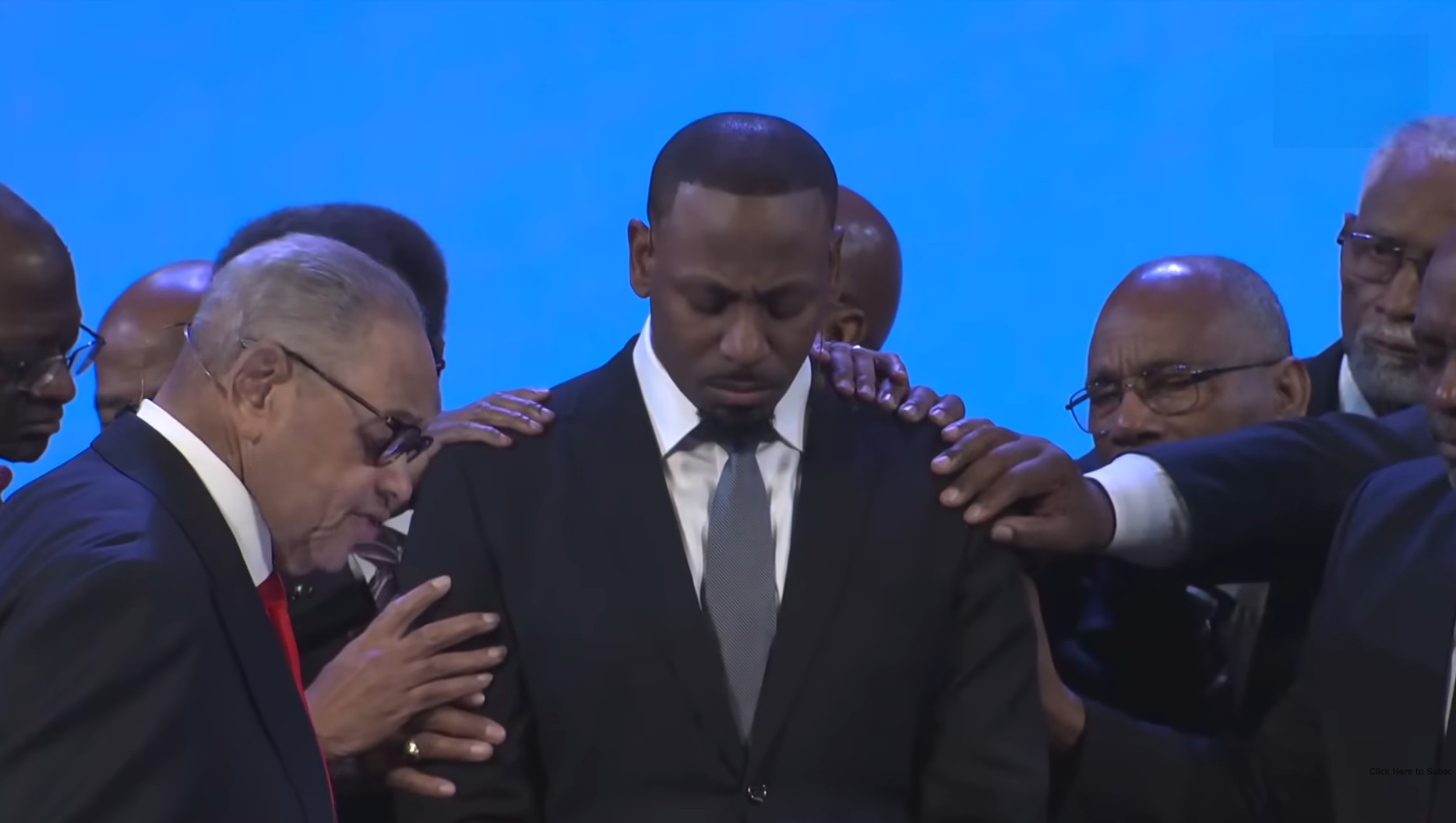Domingo 3º de Adviento “Gaudete”. 14-12-2025
Dec 13, 2025 0
Sábado, Santa Lucía, virgen y mártir. 13-12-2025
Dec 12, 2025 0
Viernes de la 2ª semana de Adviento. Feria. 1...
Dec 11, 2025 0
Jueves de la 2ª semana de Adviento. Feria. 11...
Dec 10, 2025 0