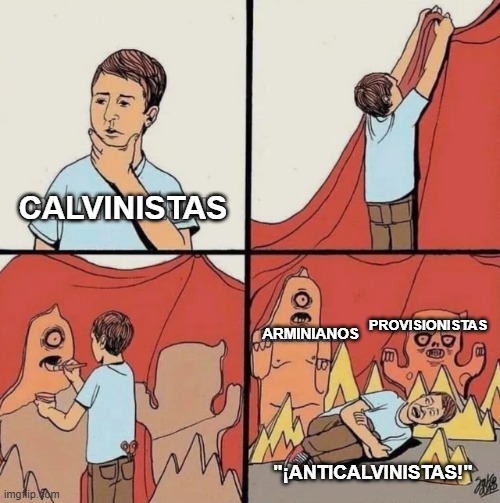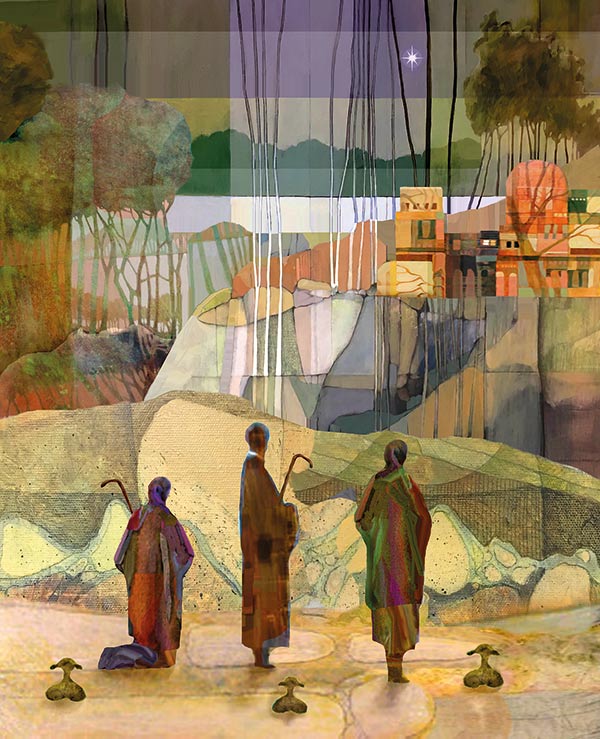
Una de las oraciones que oímos en los servicios de villancicos nos recuerda que la encarnación de Cristo “reúne en uno lo terrenal y lo celestial”. Es una idea profundamente arraigada en la tradición cristiana. Ya en el siglo II de la era cristiana, las personas hablaban acerca de los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesús como de una “recapitulación”, un resumen de toda la historia humana. Y el lenguaje del Nuevo Testamento en Romanos 8 y Colosenses 1 acerca de cómo la realidad de Cristo afecta al cosmos entero continuó resonando a través de todo el período paleocristiano. Lo que sucede cuando Dios se hace humano no es simplemente un plan de emergencia para organizar el perdón de nuestros pecados, sino una puesta en libertad para que seamos aquello para lo que fuimos hechos.
Este movimiento hacia aquello para lo que fuimos hechos implica reconocer que existimos dentro de una red compleja para compartir la vida, una sinfonía inconmensurable de patrones en actividad, cada uno activando y ensanchando a los otros. La forma básica del pecado a partir de la cual necesitamos ser liberados es el mito de la autosuficiencia. El afán diabólico que destruye nuestro bienestar una y otra vez es la tentación de pensar en nosotros como capaces, de algún modo, de establecer nuestra propia agenda en aislamiento, y la paradoja más grande y tóxica que resulta de ello es que nos aislamos de nuestro propio ser. No sabemos, y no podemos saber lo que somos en tanto participantes del todo sinfónico y, por lo tanto, bloqueamos o filtramos la vida que necesitamos recibir, y nos negamos a compartir la vida que necesitamos dar. Vivimos una vida encogida, frenética, a corto plazo, atascados en conflictos vanos y rivalidades vacuas. Perfeccionamos nuestra habilidad para identificar otras vidas humanas, así como todo el entorno no humano, en tanto competidores por el espacio, fuerzas que, libradas a sí mismas, en lugar de enriquecernos, nos disminuyen. Necesitamos ser sanados de este hábito de filtrar.
Michael Torevell, Noticias alegres, medios mixtos y pintura digital, 2022. Todo el arte usado con permiso.
Esto significa que la “reparación” que involucra la venida de Cristo en cuerpo es una reparación de nuestra relación con nosotros. San Agustín dijo de un modo memorable que nuestro problema es que estamos lejos de casa; nunca estamos “viviendo” en nosotros de forma adecuada, viviendo en nuestro cuerpo y nuestros recuerdos reales. Cristo viene a presentarnos al yo que no hemos conocido, la chispa sensible y singular que surge del reconocimiento de que emerge como dones de la mano de Dios, que somos vivificados solo como parte del flujo sinfónico de todas las cosas funcionando juntas, que nuestra “realización” es estar ante el divino misterio diciendo “Abba” en el espíritu de Jesús. El don del Espíritu es algo que nos permite ver dónde y cómo somos alimentados, la profundidad a la que siempre estamos recibiendo, siendo dados a luz. Esto implica ver a las personas y las cosas en nuestro entorno en tanto portadores de vida, ya sea que parezcan amigos o enemigos a primera vista.
La perspectiva particular que ofrece la historia del nacimiento de Cristo es la que tantos himnos tradicionales de cada tiempo litúrgico destacan: esa actividad eterna ilimitada que es Dios se revela en la forma del tipo más dependiente de humanidad que podamos imaginar. Ser “divino”, entonces, significa no estar en control o “por encima” de todo. La realidad más pasiva y vulnerable es transparente a Dios, la presencia más olvidada y despreciada no es abandonada por el Redentor quien no se avergüenza de ser alimentado por lo que Dios ha hecho, por la calidez, la protección y la leche de un cuerpo humano. El momento del nacimiento de Cristo ya está ligado al misterio al final del ministerio terrenal de Jesús, esto es, que Dios será más soberanamente activo cuando la humanidad que ha sido completa y singularmente unida con la Palabra creadora sea clavada a la cruz y no se pueda mover, cuando Dios se encarne en un cuerpo agonizante y luego en un cuerpo muerto.
La encarnación de la Palabra de Dios abre la realidad central de lo que somos en las manos de Dios. Repara la gran enfermedad de la imaginación que nos motiva a fantasear acerca de ser libres con respecto al cuerpo y al paso del tiempo, libre de las restricciones de lo que hemos hecho de nosotros mismos, de nuestras promesas y obligaciones mutuas, de nuestra pura dependencia. Es esta enfermedad de la imaginación lo que nos hace temer y despreciar a los extraños, y todas las extrañezas del mundo del que somos parte y, no menos importante, al extraño que vive dentro de nuestro corazón.
Cristo viene a presentarnos al yo que no hemos conocido, la chispa sensible y singular que surge del reconocimiento de que emerge como dones de la mano de Dios.
Al no conocernos a nosotros mismos de este modo, permanecemos extraños a nosotros, lo que significa que terminaremos descubriendo que nuestro propio yo es nuestro enemigo. ¿No es esto lo que a menudo llamamos “infierno”? No se trata de un conjunto de castigos arbitrarios impuestos desde el exterior, sino del mero hecho de no ser capaces de estar en paz con quienes somos, luchando para establecernos sobre las bases de nuestra inventiva y nuestra fuerza de voluntad. La terrible irrealidad de esto es célebremente expuesta en El Paraíso perdido de Milton: los ángeles caídos resuelven, más o menos conscientemente (lo que vuelve la escena tan triste), optar por la falsedad. Esa falsedad básica tiene el efecto de encoger nuestra humanidad cada vez más inexorablemente hasta que no queda casi nada para que Dios obre con eso. Podemos y debemos orar para que ningún ser quede finalmente atascado en esa irrealidad; pero somos tontos al no enfrentar la magnitud del peligro para nuestra mente y nuestro corazón caóticos y a la deriva.
El gran himno vespertino del obispo Thomas Ken ruega para “que con el mundo, contigo y conmigo / antes de dormir, en paz esté”. Estas palabras expresan con belleza todos los niveles de reconexión que necesitamos. Ver a Dios en el niño dependiente que está en la cuna y en el pecho de su madre, y decir, como Pilato dijo a la multitud en Jerusalén, “He aquí el Hombre”, significa reconocer que la auténtica humanidad no teme a la debilidad. Este es el comienzo de nuestra capacidad para reconocer la dignidad y la promesa de lo que parece débil e insignificante en el mundo que nos rodea. Cuando volvemos a observar de este modo, abrimos las puertas a la paz con el mundo: no un equilibrio pasivo ni estático, sino una paz que es el intercambio activo de la vida.
Y estamos en paz con Dios. En lo que debe de ser una de las más raras ideas en la historia religiosa, por fin comprendemos ―solo un poco― el hecho extraordinario de que, ser a imagen de Dios, creciendo hacia la plenitud del amor, la libertad y la alegría para los cuales fuimos creados, significa “volver a la cuna”; renaciendo, como dicen, no como un momento de consolidación religiosa, sino en un nuevo comienzo de dependencia agradecida y en el reconocimiento de un hambre de realidad que será satisfecha y estimulada de nuevo por el don constante de Dios, dondequiera que nos dirijamos. Nuestro yo oscurecido por el pecado es reparado cuando somos construidos de nuevo en nuestro lugar creado y, afuera de él, se nos da la libertad de ser, a nuestro modo y a nuestro nivel, “creadores”, seres a través de los cuales el único Creador transmite la vida y la promesa. El intercambio de los dones espirituales que San Pablo describe tan maravillosamente en la vida de la comunidad cristiana es solo la punta del iceberg, un fragmento de realidad en el que vive la creación entera.

Michael Torevell, Ave Maria, medios mixtos y pintura digital, 2021.
Unir las cosas terrenales y las cosas celestiales: la vida, la muerte y la resurrección de Cristo tienen el efecto de aclarar nuestro espacio interior imaginativo, liberándonos de los mitos en los cuales nos hemos aprisionado, expandiendo los límites de lo que está abierto a los humanos hechos a imagen divina. El Espíritu, que es soplado por Jesús resucitado sobre sus amigos, hace que esto sea real en nuestra vida, iluminando el rostro del extraño humano y “el rostro de la tierra”, el lugar donde están nuestras raíces. El don de Dios, la Palabra de Dios liberadora, como dice San Pablo parafraseando el Deuteronomio, no es algo alejado en profundidades o alturas remotas, sino la insistente invitación aquí y ahora a confiar en el Dios que es lo suficientemente fuerte para no necesitar ningún tipo de protección terrenal ni humana, lo suficientemente libre para volverse un niño succionando un pecho materno, suficientemente vivo para aceptar la muerte.
Cuando oramos o celebramos los sacramentos de la nueva creación, o cantamos villancicos de Adviento, confirmamos esta realidad prometida: el cielo y la tierra no son territorios alejados entre sí, sino más cercanos uno del otro de lo que podríamos imaginar. Una vez que hemos sido sanados de esa herida letal que ha roto nuestra conexión con la verdad viviente, sanados de la terrible ficción según la cual la libertad es separación en lugar de comunión, el mundo se renueva.
Traducción de Claudia Amengual