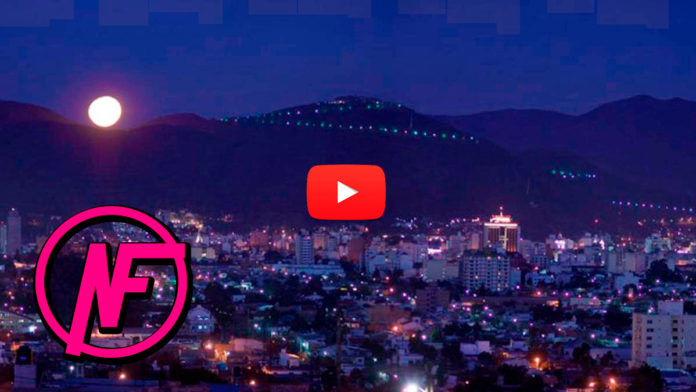En nuestro hospital de mujeres y niños de Sudán del Sur, la llegada de un embarque siempre se vivía como un gran acontecimiento. Cada cierto tiempo, recibíamos una donación de insumos de algún hospital u organización benéfica; los contenedores tardaban meses en cruzar al otro lado del mundo, pasar los controles aduaneros y, por fin, llegar hasta nosotros en camión. Abríamos las enormes puertas de metal con gran expectativa, pensando qué encontraríamos: ¿gasa? ¿medicamentos no vencidos? ¿campos quirúrgicos para reemplazar los que estaban raídos por el uso constante?
Un día, al abrir el contenedor, el personal del hospital vio que un hospital de Estados Unidos había donado cajas y más cajas de… ¡cojinetes para prótesis de articulaciones! Son piezas indispensables para la cirugía de reemplazo de articulaciones, pero nuestro hospital no está equipado para ese tipo de intervenciones; está dedicado exclusivamente a maternidad y partos y atención pediátrica. No sé bien cómo, pero una de las cajas se abrió, y los niños del orfanato vecino le tomaron el gusto a jugar con piezas de titanio por valor de miles de dólares en su cancha de fútbol de tierra roja.
Los coordinadores de nuestro equipo lo llamaban el “síndrome del cordero defectuoso”, en referencia al pasaje de Levítico: “No presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará”. Las donaciones enviadas a las organizaciones benéficas y a los países más pobres suelen ser las sobras, lo que es deducible de impuestos o los objetos que es preciso eliminar del inventario. En los mercados de ciudades africanas uno encuentra camisetas celebrando al equipo no ganó el Super Bowl o con el logo de los auspiciantes de la “Carrera del pavo 2012” de algún pequeño pueblo de Estados Unidos. En cualquier hospital de misión es común encontrar una habitación llena de trastos inservibles que alguien trajo pensando que podrían servir, y allí están, juntando polvo desde entonces. Tanto a los misioneros como los lugareños ríen al juzgar que estas personas, de algún modo, dan exactamente lo opuesto de lo que ofrendó la viuda del relato bíblico.
Muchos hospitales en el mundo mayoritorio dependen de donaciones del mundo minoritario. Todas las fotografías cortesía de Global Health Ministries.
Reconozco que no siempre es fácil imaginar qué podría ser útil para alguien cultural y geográficamente muy distante. Como familia hemos visto recoger de la basura y darle nuevo uso a ropa y muebles que nosotros habíamos desechado. Siempre procuramos dar la ropa que a los niños les queda pequeña y las cosas que no usamos, pero nos da vergüenza ofrecerle a un amigo una camisa con un agujero. Según parece, es un poco menos vergonzoso recuperar esa camisa del cubo de basura. Pero ya sean desechos u objetos valiosos, una cosa es clara: no es una ofrenda de primicias.
Produce más incomodidad aún el hecho de que las donaciones no solicitadas me recuerda los viajes misioneros a México cuando un grupo tras otro de adolescentes gringos van a representar sketches de la Escuela Bíblica de Vacaciones durante todo el verano, o las donaciones de alimentos a gran escala que favorecen a los productores estadounidenses en desmedro de los productores africanos. Hay una extensa literatura acerca de “ayudar sin dañar”, un concepto que va mucho más allá de deshacernos de nuestra basura cargándosela a otros, sino que muestra cómo incluso las donaciones mejor intencionadas pueden resultar perjudiciales. Básicamente, el problema que vemos con frecuencia es que la gente quiere sentir que ha hecho algo bueno sin detenerse a pensar si eso bueno representa tanta bendición para quien lo recibe como para quien lo da. Y es más fácil dar aquello que, de todos modos, no íbamos a usar.
Los excesos y desperdicios de nuestro mundo nos preocupan y con toda razón: enormes islas de desechos plásticos en el océano, comida que sería suficiente para acabar con el hambre en el mundo arrojada en el contenedor de basura; dispositivos electrónicos que cambiamos cada dos años y luego se desechan en playas en la costa de África. Como médico, pienso en las noches de guardia en los Estados Unidos, cuando ordenaba exámenes innecesarios por valor de miles de dólares para protegerme contra posibles demandas. Todas señales de las sombrías consecuencias de la tecnología: cada jeringa descartable que usamos en algún lugar queda depositada. Una terrible revelación en estos últimos años fue enterarnos de que la mayor parte del plástico sencillamente no puede ser reciclado, algo que los fabricantes deliberadamente intentan ocultar.
“Inventar el barco es inventar el naufragio; inventar el avión es inventar el accidente aéreo”, dijo con total acierto el teórico francés Paul Virilio. “Cada tecnología lleva consigo su propia negatividad que aparece al mismo tiempo que el progreso tecnológico”. Lo disparatado del excedente actual es una manifestación más de esta ley. El excedente es un plus de los avances tecnológicos; una señal de que hemos rebasado con creces el límite de lo necesario para sobrevivir. Podemos dedicar ese excedente a las cosas que no son de primera necesidad, ya que la sobreabundancia nos permite pensar en algo más que nuestro propio sustento. Si el tiempo libre es la base de la cultura, el excedente es, en buena medida, la base de la generosidad. Nuestros antepasados esparcían los excrementos humanos en los campos como fertilizante, hacían fermentar los restos de alimentos y aprovechaban cada parte del búfalo porque esa era su manera de sobrevivir; cualquier forma de desperdicio podía comprometer la supervivencia de la familia. Hoy tenemos tal cantidad de excedentes que un proceso de descomposición de siglos en un vertedero es parte inevitable del ciclo de vida de prácticamente todo lo que usamos. Y no hay escapatoria: en cualquier parte del mundo donde vayan, encontrarán desechos plásticos y autopartes inservibles hasta en los pueblitos más alejados.
En un mundo ideal, nuestra actitud sería igual a la de nuestros antepasados: “usarlo todo, gastarlo por completo, arreglarnos con lo que hay y poder prescindir de lo que no hay”, solo que con márgenes más holgados. Se le daría un buen destino al excedente generado por las increíbles tecnologías del presente, ya sea dárselo a las personas necesitadas o someterlo a un cuidadoso reciclado. (Idealmente, los donantes averiguarían qué necesidades tienen los receptores antes de cualquier envío). Tomaríamos en serio, más bien al pie de la letra, la máxima de Dorothy Day de que nuestro saco extra le pertenece a los pobres. Buscaríamos la manera de darle a mis pacientes todo el dinero que se gasta en resonancias magnéticas innecesarias en Estados Unidos, y así evitaríamos que, en África, madres de cuarenta años mueran de cáncer de cuello uterino.
Dios quiere tu corazón mucho más que tu riqueza, pero el exceso de riqueza es como tener múltiples capas de embalaje plástico envolviendo tu corazón.
En realidad, no solo arrojamos muchos residuos, sino que producimos una cantidad de objetos sabiendo que serán desechados cuando ya no sean útiles o pasen de moda. Y compramos muchas cosas que claramente podríamos identificar como “basura”, malgastando el dinero del que se supone somos administradores. Nuestro despilfarro, como la mayoría de los vicios, aumenta más y más en la medida en que nos entregamos a él.
El fenómeno de los tokens o vales no fungibles (NFT, por su sigla en inglés) –para mí, son los nuevos “Beanie Babies” para gente que se cree más inteligente que los demás– es un claro ejemplo de cómo la cultura del exceso, por su propia inercia, nos lleva a tener más por el simple hecho de tener más. Al inventar internet, se inventa la tonta imagen de un mono que vale un millón de dólares. Al inventar las bolitas de poliestireno, se inventan los sillones moldeables, los peluches Beanie Baby, la contaminación por microplásticos… y así podríamos seguir hasta el infinito. Los vales no fungibles, al menos, generan contaminación atmosférica por el carbono requerido para su emisión, pero luego desaparecen, mientras que los peluches Beanie Babies probablemente seguirán flotando en el Pacífico cuando Jesús regrese.
A la vez, los que trabajamos en hospitales de misión y hacemos gestos de desaprobación al pensar en los donantes de corderos defectuosos, permanecemos callados. Después de todo, dependemos de las donaciones de dinero y equipos de personas que decidieron dar con generosidad por muchas y diferentes razones. En el contenedor que trajo las piezas de prótesis también había muchos materiales útiles, de modo que nosotros obtuvimos una cantidad considerable de objetos valiosos a partir de lo que otros desecharon. No podríamos hacer lo que hacemos si no existiera un enorme excedente.
Sin el apoyo de la tecnología, no podría desarrollar mi tarea como médico misionero: los productos farmacéuticos, los análisis clínicos, las jeringas descartables y demás insumos de uso diario están sustentados por otros sistemas como el envío de una autorización digitalizada de la compañía de seguros a nuestro móvil o el transporte aéreo que nos permite a mi familia y a mí irnos y volver a Kenia. En el hospital, somos mucho más drásticos en la práctica de arreglarnos con lo que hay y usar las cosas hasta que se gasten; de hecho, reutilizamos objetos descartables (cuando no hay riesgo) y, aun así, generamos una cantidad de desechos al final de cada jornada. Reconozco, sin embargo, que no podría tener la vida que tengo si no fuera por el excedente que la tecnología genera: si mis amigos y la gente que nos apoya fueran agricultores de subsistencia que aprovechan cada parte del búfalo, no habría excedente para comprar mis boletos de avión o las jeringas de plástico para el hospital.

Global Health Ministries junta instrumentos quirúrgicos de segunda mano para enviarlos a hospitales de ultramar.
En lo personal, no puedo decir que siempre le ofrezco al Señor “un cordero sin defecto”; interrumpo mi tiempo de oración porque se me ocurre algo muy gracioso para postear en las redes o mi jornada de servicio misionero se ve opacada por mi arrebato ante la rotura de un equipo. (La semana pasada debimos suspender una cirugía vital porque se requerían dos stents, y había solo uno en el hospital; el iPad que tenía en la mano estuvo a punto de salir volando por la ventana).
La austeridad es una virtud que puede cultivarse, pero también se la puede falsear. Ebeneezer Scrooge, el protagonista tacaño de Cuento de Navidad de Dickens, no derrochaba nada, pero no se trata solo de no derrochar; es preciso dejar margen para que otros puedan recoger lo que no usamos o no necesitamos. Tampoco querríamos tener la actitud de Judas que se quejó por el costo del perfume derramado a los pies del Señor. Siempre tendremos a los pobres con nosotros; eso significa que, como enseña la ley en Levítico, debemos buscar la manera de dejar algo de la cosecha para que lo recojan los pobres. Uno imagina que quizá unos cuantos corderos defectuosos fueron a parar a la mesa de una familia pobre después de haber sido rechazados en el templo.
Deberíamos abordar el problema de los desechos en torno a tres ejes: cultivar la gratitud, calcular el costo y compartir hasta que nos duela.
La gratitud nos hace valorar lo que tenemos como un don de Dios. Si alguien piensa que lo que tiene es porque se lo ganó, es probable que se convenza de que merece más. Si asume que tiene el control absoluto sobre la renta de la que dispone, seguramente comprará un montón de cosas de las que dispondrá a su antojo. Por el contrario, darle gracias a Dios por todo: la comida, la vivienda, la ropa, incluso los juguetes y otras cosas triviales nos libera del afán de poseer. Cuando consideramos don o dádiva todo lo que tenemos, somos menos propensos a quedarnos con el excedente.
Calcular el costo significa, principalmente, convivir con la basura que uno genera. Una vez por semana, en el hospital donde trabajo, se enciende el incinerador, y el desagradable olor acre del plástico quemado flota sobre las viviendas del personal. Es un permanente recordatorio del costo, en términos de tecnología, de salvar vidas; una externalidad negativa que muchas personas en Occidente logran evitar. Sospecho que la mayoría de la gente desecharía mucho menos si por ley se estableciera que los desechos se quemen a un quilómetro del lugar donde se los deposita. Hagan la prueba de quemar sus propios desechos durante una semana y vean si cambia su patrón de consumo.
La viuda dio sus dos últimas monedas, pero no podemos esperar que la sociedad se rija por un estándar moral tan alto. Me gusta mucho el pensamiento de Dorothy Day, pero mi salud mental entró en crisis cuando intenté mínimamente implementar su escrupulosa ética en mi vida cotidiana. Cada uno de nosotros está llamado a sacrificarse de una manera diferente por el reino de Dios, pero a todos nos corresponde algún sacrificio, y podemos hacerlo sin importar cual sea nuestra situación o condición.
Cuando se trata de administrar los recursos propios, creo que deberías dar hasta que duela, un poco al menos. Dios quiere tu corazón mucho más que tu riqueza, pero el exceso de riqueza es como tener múltiples capas de embalaje plástico envolviendo tu corazón. Comparte más de tu riqueza con otros, experimenta algo de la fragilidad que viven quienes no cuentan con la protección del excedente y ofrécele a Dios algo más que los animales del rebaño de los que puedes prescindir.
Así, pues, no acumulen para sí desechos en la tierra, donde los microplásticos no se desintegran y ustedes dependen del camión de residuos para que se lleve su basura. La abundancia generada por la tecnología siempre intentará tentarlos si no le ponen freno. Más bien, den gracias por el excedente y hagan buen uso de él, porque hay mucha gente que lo necesita. Pero por lo que más quieran, consulten con nosotros antes de enviar sus excedentes a África.
Traducción de Nora Redaelli.