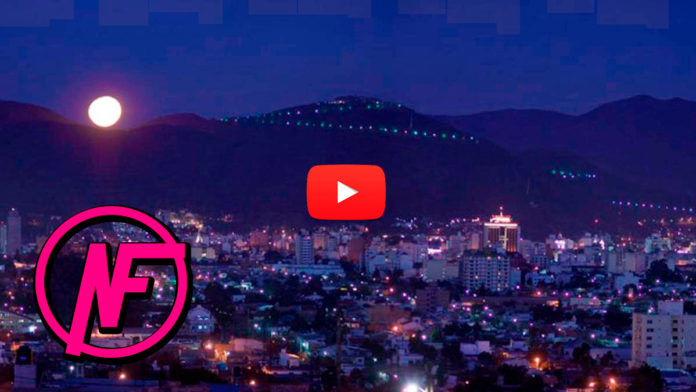Soy cristiano. Sufro depresión. La relación entre esas dos realidades es difícil de explicar, porque a menudo siento que no la tienen en absoluto. De hecho ―y, al decir esto, siento una mezcla de culpa y náuseas―, las dos parecen ser contradictorias. El cristianismo se refiere a la presencia de un Dios amoroso: uno cercano que se preocupa por nosotros y nos consuela incluso en nuestras horas más amargas. Pero durante los episodios más implacables de depresión, no “siento su presencia” reconfortante. En lugar de ello, me siento identificado con la pregunta planteada por Gerard Manley Hopkins, sacerdote y poeta de finales del siglo XIX, quien padecía depresión: “Tú que consuelas, ¿dónde, dónde está tu consuelo?”
Me siento avergonzado y perplejo por esto, pues a veces, estando en dificultades, he esperado experimentar a Dios de un modo claro y diferente. Pero, en lugar de eso, solo silencio. No he tenido un encuentro como el de San Pablo en el camino a Damasco: “… una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor”. Ni siquiera uno como el de Elías en el monte Horeb: “Y después del fuego vino un suave murmullo”. Lo que me lleva a preguntarme: ¿Hay algo malo con mi fe? ¿Es demasiado débil? ¿Mis convicciones son tibias? ¿O mi pecado es demasiado grande? ¿Obstruye mi acceso a Dios? En esto, como en todo lo demás, la depresión no ofrece respuestas, solo preguntas.
Como cristiano, es difícil comprender la depresión, porque es difícil comprender la depresión. Punto. Nadie puede decirte “cómo es realmente” estar profundamente deprimido. Escribir sobre la depresión es, inevitablemente, algo que se hace en retrospectiva: registrar la experiencia in medias res es imposible. La depresión es demasiado paralizante. Impide cualquier cosa tan constructiva como escribir. Si uno ha perdido toda la alegría, languidece por los rincones, se desanima y llora (grita y chilla). Pero no afina su prosa. Hay algo en la depresión que se resiste a la comunicación.
Una vez pasados los hechos, puedo, sin duda, contarles algunos de los síntomas. Puedo aburrirlos contándoles del tiempo que toma orinar. O por qué estar solo es espantoso y estar con otras personas es peor (intolerable para ellos, también, por supuesto). O puedo hablarles de la aversión hacia lo único que podría ayudar un poquito: hacer ejercicio. O del modo en que la depresión me hace vacilar, me vuelve un indeciso crónico con respecto a las tareas más mundanas que normalmente doy por obvias: levantarse o acostarse, vestirse o lavarse. Y luego, está esa “inquietud atormentadora” de la depresión, “la imposibilidad de enfocarse mentalmente y los lapsus de la memoria”, la mente dominada por “desconexiones anárquicas”. Pero la visión totalizadora en la que la depresión nos atrapa, el aparentemente inalterable y extremadamente desolador cuadro del mundo que se superpone a todo lo que vemos y hacemos, eso es lo que no se puede comunicar.
Pongámoslo de este modo: algunas personas dicen que la depresión es como observar el mundo a través de unas gafas oscuras y, según mi experiencia, es así. Cuando estoy deprimido, soy insensible al placer, inconmovible ante la belleza, estoy aburrido por la vida. El paisaje pierde su encanto. (Además, tiendo a generalizar mi actitud, proyecto mis propios sentimientos y mi sufrimiento en todo el mundo que encuentro a mi paso: “este camarero tiene que sentir que su trabajo es inútil”). Sin embargo, comparar la depresión con una visión a través de gafas oscuras no implica contar qué se ve a través de esas gafas. El paisaje permanece, inevitablemente, sin describir.
Creo que la literatura capta esta dificultad mejor que la psicología. En El corazón de las tinieblas, la obra maestra de Joseph Conrad, jamás se nos cuenta con precisión qué ve Kurtz ―ese mercader de marfil corrupto y megalómano en busca de quien Marlow viaja al Congo―en su lecho de muerte, en esa visión que dice haber tenido. Marlow, el narrador que elige Conrad, no nos lo cuenta, porque Kurtz no se lo ha contado. Todo lo que Marlow expresa es el efecto que esa visión escalofriante tiene en Kurtz.
Jamás he visto algo ni cercano al cambio que se operó en sus facciones, y espero no volver a verlo. Ah, no me conmovió… vi en ese rostro de marfil la expresión de un orgullo sombrío, un poder despiadado, un terror cobarde, una desolación intensa y sin esperanza. ¿Acaso vivió su vida de nuevo en cada uno de sus detalles de deseo, tentación y renuncia durante ese momento supremo de absoluto entendimiento? Dio un grito que fue un susurro ante una imagen, ante una visión. Gritó dos veces, un grito que no fue más que un suspiro.
“¡El horror! ¡El horror!”
Conrad tiene la humildad y la sabiduría de no intentar poner en palabras ―palabras que solo fracasarían y resultarían patéticamente sensibleras― qué es lo que tanto horroriza a Kurtz acerca del mundo. La conclusión de Kurtz se alcanza, pero sin pruebas que la expliquen, porque la lengua no podría explicar esas pruebas.
La filosofía también resulta didáctica aquí. Tomemos en cuenta la afirmación de Elaine Scarry acerca de que el dolor físico es incomunicable e “imposible de compartir”. En su complejo y fascinante libro, The Body in Pain, Scarry afirma:
El dolor físico no solo resiste la lengua, sino que la destruye de un modo activo, produciendo una reversión inmediata a un estado anterior a la lengua, a los sonidos y a los gritos que un ser humano profiere antes de aprender a hablar.
A esa descripción vívida sigue una observación perspicaz. En tanto los estados de conciencia “habitualmente tienen una correlación con objetos en el mundo exterior” (por lo tanto, normalmente no solo “tenemos sentimientos”, sino que tenemos sentimientos hacia una persona en particular), el dolor físico no tiene “un contenido referencial”.
Artista bizantino desconocido, Tesalónica, El profeta Elías en el desierto, finales del siglo XIV, témpera sobre panel, Museo Estatal del Monasterio, San Petesburgo.
Según me dicen, esa es una opinión brillante acerca de lo que la vida significa para aquellos que padecen dolor físico crónico. Pero también es una apreciación adecuada de mi propia experiencia de dolor mental. Por supuesto, para algunas personas la depresión está relacionada con toda clase de factores objetivos y externos: disposición genética, sensibilidad ante el cambio de las estaciones, adversidades de larga duración y traumas de corto plazo. Pero para mí, una de las marcas distintivas de la depresión es la ausencia de “contenido referencial”. A diferencia de la pena, en la depresión a menudo no puedo rastrear la causa. Me falta un “hecho provocador”. Hay detonantes, por supuesto: rupturas indeseadas, entrevistas fracasadas y libros no vendidos. Pero lo que parece distintivo de la depresión es la forma en que una de esas decepciones se siente como El Jodido Fin del Mundo. El puro exceso de sentimiento. La destrucción de toda proporción. El modo en que la vida deja de ser vivible, incluso comprensible. “Nada peor, no hay nada”, como dijo Gerard Manley hace un siglo, “Más hondo que la hondura de la pena”.
Al leer a Hopkins, me encuentro con alguien que, como yo, lucha con el peso inefable de la depresión. Alguien que, como yo, se vuelve a Dios en busca de consuelo, y solo encuentra silencio. Hopkins había experimentado antes el amor de Dios de un modo intenso e íntimo; eso vuelve sus sentimientos posteriores de abandono mucho más difíciles de soportar. Como a mí, le preocupa que esos sentimientos señalen los propios fracasos espirituales. Pero hace poco encontré solaz en otra tradición cristiana, una que encuentra en esos lugares de abandono una fuente de fortaleza: un eco, incluso, del propio desamparo de Cristo en la colina del Calvario.
Comienzo con las escrituras. La Epístola a los hebreos nos asegura que en Cristo “no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse…”. Ahora bien, Cristo sí puede compadecerse de “nuestras debilidades”; lo que la epístola a los hebreos tiene claro, precisamente porque él sabía de tentaciones. Pero, tal como los teólogos han sostenido por mucho tiempo, Cristo también puede compadecerse de nuestro sufrimiento. Jesús sabía lo que significaba experimentar tanto el dolor del cuerpo (“Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban”) y el dolor de la mente (“Pero como estaba angustiado… su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra”). También conoció la traición. Así canta Bono sobre Judas: “En el jardín me prostituí. Besé tus labios y tu corazón rompí”. En tanto lo de Pedro fue una negación devastadora: “Muchacha, yo no lo conozco”.
Incluso eso, sin embargo, no es lo peor. Mientras agoniza en la cruz, Cristo lanza su célebre grito, citado en el Salmo 22: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Cristo ni siquiera cuestiona si ha sido abandonado por su Padre. Asume que ha sido abandonado y simplemente pregunta por qué. Porque no se trata solo de que ―tal como la muchedumbre presente durante la crucifixión se burlaba de él― los ángeles no rescaten a Jesús de la cruz. El hecho es que los ángeles que “acudieron a servirle” en el desierto después de su tentación no se le acercan ahora. El Calvario es un lugar solitario. El Hijo de Dios no experimenta la cercanía del Padre. Su grito no es recibido por una voz tranquila y suave. Es recibido por el silencio.
Pensadores protestantes y católicos han reflexionado extensamente acerca de ese momento. “No es posible”, escribe Juan Calvino en Institución, “imaginar un abismo más espantoso que sentir que estamos siendo abandonados y desamparados, y no ser escuchados cuando lo invocamos, tal como si él hubiera conspirado para destruirnos” (la cursiva es mía). Pero Calvino es claro: el silencio de Dios no es indicio de la fe vacilante del creyente. ¿Por qué? Porque, continua Calvino, hay un precedente: “Cristo estaba abatido al punto tal de que, en la profundidad de su agonía, fue forzado a exclamar: ´Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?´”. De un modo similar, San Juan de la Cruz concluye que, en el momento de su muerte “Cristo estaba igualmente aniquilado en su alma, y fue privado de cualquier alivio y consuelo, por cuanto su Padre lo dejó en la aridez más intensa”. Finalmente, en El hombre eterno, G. K. Chesterton reflexiona ―y vale la pena citarlo en detalle― acerca de las palabras “duras y firmes” que San Marcos y San Mateo, en sus “relatos desnudos”, atribuyen a Jesús en la cruz:
Innumerables planteamientos no han llegado al final de ello, ni siquiera al comienzo. Y si acaso hubiera algún sonido que pudiera producir un silencio, seguramente guardaríamos silencio acerca del final y el extremo: cuando un grito fue arrancado de esa oscuridad en palabras terriblemente distintivas y terriblemente ininteligibles, que el hombre jamás las comprenderá ni en toda la eternidad que han adquirido para él; y por un instante aniquilador, incluso en la unidad de lo absoluto, se había abierto un abismo que no es para nuestros pensamientos; y Dios había sido desamparado por Dios.
Paradójicamente, creo que leer acerca del abandono de Cristo puede ser profundamente tranquilizador. ¿Por qué? Porque aquí, como resalta Calvino, hay un precedente. Sin duda, hay un fenómeno completamente único en juego en el relato de la Pasión: el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, que lleva la maldición y, por lo tanto, a quien el Padre no puede considerar. Sin embargo, al nivel de la experiencia, es profundamente reconfortante saber que Cristo ha estado en un lugar “más hondo que la hondura de la pena”. También él ha sufrido la noche más oscura posible.
En la misma línea, Juliana de Norwich ―la teóloga inglesa del siglo XIV, cuya experiencia cercana a la muerte está registrada en su extraordinario texto Revelaciones del amor divino― observa que es nuestro destino “ser consolados a veces, y a veces sentir el fracaso y ser dejados solos”. Pero luego, de un modo conmovedor, escribe:
Dios quiere que sepamos que nos mantiene igualmente seguros en la alegría y en la tristeza, y que nos ama del mismo modo en la alegría y en la tristeza… un hombre es a veces dejado solo, aunque el pecado no sea siempre la causa…
En otras palabras, el silencio de Dios durante los episodios de depresión no siempre se debe a mi rebeldía, no siempre se debe a mi fe vacilante.
Lo que es incluso más tranquilizador es que el abandono de Jesús en el Calvario demuestra de un modo decisivo que el silencio episódico de Dios no implica una ausencia definitiva de Dios. Tampoco el hecho de la falta de experiencia religiosa implica que estaré por siempre privado de su presencia. Soy cristiano. Sufro depresión. Dos realidades que solo se reconcilian en la resurrección. Dios no siempre consuela a aquellos de nosotros que sufrimos depresión. Pero sí nos promete la resurrección de la vida mañana y siempre.
Traducción de Claudia Amengual.